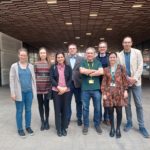La Dra. Roser Torra Balcells, investigadora del Grupo de Recerca en Nefrologia del Instituto de Investigación Sant Pau (IR Sant Pau) y nefróloga de la Fundación Puigvert, asume la presidencia de la Asociación Renal Europea (ERA— European Renal Association por sus siglas en inglés) representando a más de 26.000 nefrólogos/as de toda Europa en el marco de la celebración de la 61ª edición del congreso anual celebrado del 23-26 de mayo en Estocolmo (Suecia).
Con este nombramiento, la Dra. Torra es la primera mujer en ocupar este cargo y su primera declaración se ha dirigido a todos y todas las pacientes que padecen una enfermedad renal: “nuestro foco fundamental estará centrado en el bienestar del paciente renal, y es hacia donde orientaremos todas nuestras acciones e iniciativas”. En este sentido, su compromiso es mejorar la atención al paciente promoviendo la aplicación clínica de los últimos avances científicos mediante la formación y la divulgación entre profesionales, pero también sensibilizando a los gobiernos sobre el impacto social y económico de la enfermedad renal crónica (ERC). Según la Dra. Torra, “los resultados de los últimos estudios clínicos publicados en revistas científicas de referencia, como el New England Journal of Medicine, indican que estamos en un momento álgido de la nefrología con el desarrollo de nuevas terapias para tratar la enfermedad renal crónica”. En este contexto, añade que “la ERA no dudará en poner todos los medios para ayudar a concienciar a gobiernos e instituciones del sector de la salud pública para dirigir esfuerzos y recursos al diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica”.
Por otra parte, la equidad y la inclusividad están, según la nueva presidenta de la ERA, en primera línea de acción de la presidencia, no solo en cuanto a los y las profesionales, sino también hacia las personas que atienden: “Necesitamos incluir a todas las personas, independientemente de su procedencia, género y condición. Nuestros pacientes no deberían sufrir inequidades en la salud.” Aunque la Asociación no adopta ninguna ideología política, la Dra. Torra señala que “como profesionales de la medicina, estamos comprometidos y comprometidas a ayudar a las personas, especialmente aquellas con enfermedad renal que se encuentran en situación de vulnerabilidad como víctimas de catástrofes naturales o causadas por el ser humano”, refiriéndose al grupo de trabajo de Ayuda al Riñón en Catástrofes.
Finalmente, la innovación constituirá el tercer eje prioritario durante el próximo trienio para poder ser una “asociación viva, capaz de aprovechar las últimas tecnologías y nuevos conocimientos y de proveerlos a sus miembros; una asociación con visión de futuro”.
La equidad, la colaboración y el optimismo marcan el inicio del próximo trienio de la ERA
La primera acción de la nueva presidencia ha sido el lanzamiento del grupo de trabajo “Women of ERA” (WERA) con el objetivo de concienciar a la comunidad médica y a la sociedad sobre la igualdad de género en el ámbito de la nefrología. En un contexto en el que la presencia creciente de las mujeres en la medicina no se ve reflejada en el número de investigadoras principales o ponentes en congresos médico-científicos, ni representada en cargos directivos y de toma de decisiones o líderes de opinión, la WERA animará a las mujeres nefrólogas a contribuir a la investigación y la divulgación científica.
Otra de las líneas de trabajo que se pondrán en marcha será reforzar las relaciones institucionales con las sociedades de ámbitos nacionales —como es la Sociedad Española de Nefrología (SEN)—, donde la ERA pueda servir en cierta manera de paraguas de las sociedades y de punto de encuentro para discutir sus diferencias y dificultades.
Finalmente, la Dra. Torra tiene el propósito de establecer espacios de diálogo e intercambio entre nefrólogos y nefrólogas de todas las edades y procedencias de Europa y de la cuenca mediterránea. “He visto mucha gente joven en esta edición del congreso anual de la ERA; son el futuro de la nefrología y veo un futuro realmente brillante en nuestra especialidad”, vaticina.
La Dra. Roser Torra es Catedrática de Medicina de la UAB. Emprendió su viaje en el campo de la ERC en el año 1994 y completó su doctorado sobre la Poliquistosis Renal Autosómica Dominante (PQRAD) en 1997. Desde entonces, ha estado profundamente involucrada tanto en la práctica clínica como en la investigación, centrándose en enfermedades como la PQRAD, la enfermedad de Fabry, el síndrome de Alport, el CET, la cistinosis y la GEFS, entre otras enfermedades minoritarias. Con más de 200 publicaciones nacionales e internacionales sobre enfermedades renales, la Dra. Torra ha realizado importantes contribuciones en este campo.
La implicación de la Dra. Torra va más allá de la investigación y la práctica clínica. Actualmente, participa activamente en numerosos ensayos y proyectos sobre trastornos renales hereditarios, tanto a nivel nacional como internacional, al mismo tiempo que dirige tesis doctorales sobre ERHs. También actúa como revisora/asesora en este campo para diversas revistas, reuniones, agencias de evaluación de proyectos y organismos políticos gubernamentales. Su experiencia ha sido reconocida en varias reuniones de KDIGO. La Dra. Roser Torra también es coordinadora de la red española de investigación (RICORS2040) y de la Red Europea de Referencia (ERKnet).
La Dra. Torra ocupa el cargo de presidenta de la ERA (Asociación Renal Europea) de 2024 a 2027.